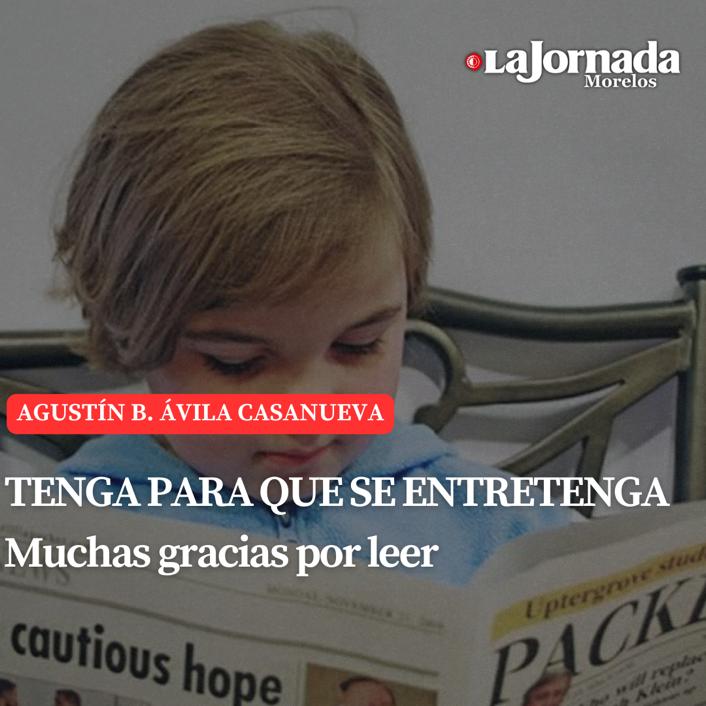
Muchas gracias por leer
Crecer en dos casas tenía sus ventajas. Dos cuartos, dos espacios de juego con los vecinos, y dos rituales para cada casa. Los rituales cotidianos, por definición, involucran cuestiones del día a día, cuestiones periódicas. Y en la década de los 90 y de inicios de siglo, en las respectivas casas de mis padres, por fortuna, incluían a la prensa escrita. Mi madre estaba suscrita a La Jornada y si olvidaba recogerla cuando salía de casa en la mañana, por la tarde el periódico se había desvanecido. Los domingos nos turnábamos leer “Mar de historias” que publicaba Cristina Pacheco en la contraportada. La casa de mi madre era un congelador —y ella de por sí siempre fue friolenta, con las manos más frías que recuerdo—, lo que provocaba que varias de estas sesiones de lectura se llevaran a cabo, para sorpresa de algunos vecinos, en su coche, donde sí pegaba el sol y hacía calorcito.
En casa de mi padre íbamos cambiando de proveedores. En cuanto salió El Reforma mi padre lo compraba entre en algún alto en medio del tráfico, y dábamos largas vueltas para conseguirlo en días de asueto que el resto de los periódicos —y por lo tanto los voceadores— sí tomaban. Algún tiempo tuvimos una suscripción de El Universal, que siempre me impresionó por contener bastantes más páginas que otros varios medios. Los fines de semana a veces compraba El Proceso, algún suplemento de El País —yo leía a Maitena y a Javier Marías—. Tengo también muy presente de las vacaciones de fin de año en Acapulco, visitando a mi tío y a mi abuelo, y a mi padre comprando varios periódicos a la vez para leer frente al mar, e invariablemente, tanto él como yo, año tras año, caíamos en las noticias falsas que se publicaban el 28 de diciembre.
La verdad no es que leyera diario el periódico. Pero varias tardes lo ojeaba sin saber realmente qué estaba buscando. Revisaba las distintas secciones, siempre leía los cartones de los mineros. Revisaba la sección de deportes para ver si daban alguna noticia sobre el básquetbol de la NBA —nunca había, y cuando había, las notas eran pésimas—. Algunas veces dibujaba bigotes y cuernos sobre la foto de algún político, solamente para descubrir que ni eso sabía dibujar y mejor regresaba a la lectura. Leía un par de notas al azar y en el caso de periódicos de gran formato, como El Universal, siempre me hacía bolas al intentar volver a doblar las páginas y le dejaba a mi padre los restos de un torpe performance en el lugar donde antes estaba su periódico.
Después, y como el resto de las y los lectores del mundo, fui pasando a leer distintos periódicos de manera virtual —para fortuna de mis fallidos intentos del más insulso de los origamis—. Seleccionando con cuidado las notas o reportajes que iba a leer antes de que se me acabaran mis lecturas gratis del mes. Incluso comprando yo un par de suscripciones —para poder leer y releer a Ed Yong en The Atlantic—.
Desde la secundaria siempre había sido parte de intentos fallidos y bastante efímeros de formar periódicos escolares. Nos juntábamos algunos de los raros de la escuela con un entusiasmo casi tan grande como nuestra falta de experiencia en cuanto a cómo armar un periódico o cómo hacer textos para el mismo. Pero a cada nueva convocatoria asistía yo puntualmente ya fuera en la secundaria, preparatoria e incluso en la carrera.
Pero fue hasta después del posgrado que logré entrar en los medios. Primero en una revista digital de la UNAM llamada Cienciorama, y en un blog de la Facultad de Ciencias llamado Historias Cienciacionales —que ahora es un gran podcast que conducen tres buenos amigos—. Y así, poco a poco y sin dejar de escribir, he sido parte de varias revistas y esporádicamente de un par de notas en algunos diarios.
Escribir una columna era un sueño, si bien guajiro, recurrente. Hablar de distintas cuestiones de la labor científica y, claramente, de genómica y evolución. Un tiempo pensé proponer una columna que versara exclusivamente sobre caracoles, pero, para el bien de la sociedad civil, eso nunca sucedió. Tener esta columna, bautizada en honor a José Emilio Pacheco, ha sido una gran alegría y me ha permitido ser parte de esos bichos raros que ojeaba en la adolescencia.
Me había prometido que esta columna duraría solo un año, pero debo terminarla antes. Les agradezco a todas y todos ustedes el haberme regalado algunos minutos de sus lunes para contarles historias que, espero, les hayan entretenido. Dejo estas páginas con cierta nostalgia, pero seguiré escribiendo y espero puedan ver los frutos de esta labor en el siguiente año. Hasta pronto.






